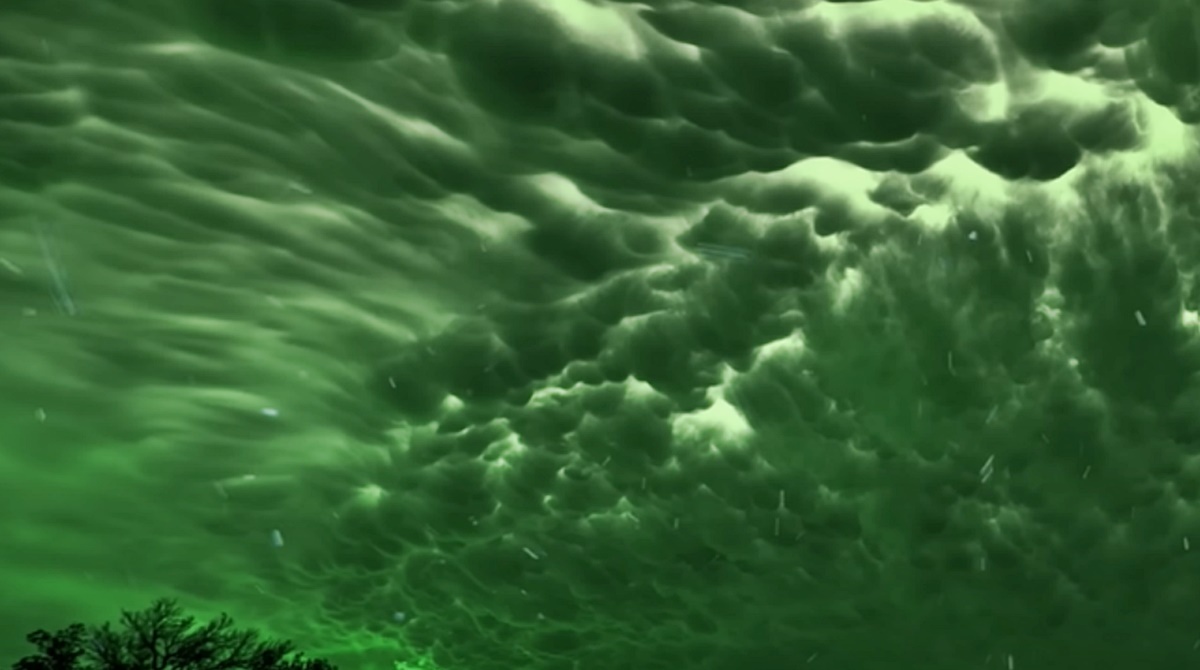El aceite de oliva, un pilar de la dieta mediterránea, tiene una historia rica y fascinante que se extiende a lo largo de miles de años. Aquí te presento un recorrido por sus raíces históricas:
El olivo (Olea europaea) es un árbol milenario que ha desempeñado un papel crucial en la historia y la cultura de muchas civilizaciones. Su presencia se extiende por todo el mundo, con una concentración significativa en la región mediterránea. El olivo tiene historia, y comienza antes de lo que se pueden imaginar…
En los albores de la antigua Grecia, cuando los dioses aún caminaban entre los hombres y las ciudades nacían bajo la protección divina, surgió la disputa por el patronazgo del Ática, la tierra que daría origen a la gloriosa Atenas. Dos poderosas deidades, Poseidón, el dios de los mares, y Atenea, la diosa de la sabiduría, se enfrentaron en un duelo de dones para ganarse el favor de los habitantes de la región.
Poseidón, con su tridente, golpeó la roca de la Acrópolis, haciendo brotar una fuente de agua salada, un símbolo de su dominio sobre los océanos y su poderío. El agua, aunque salobre, representaba la conexión de la ciudad con el mar, una fuente de riqueza y poderío naval.
Atenea, con su sabiduría y astucia, respondió al desafío haciendo crecer un olivo en el mismo corazón de la Acrópolis, donde hoy se erige el Erecteión, un templo sagrado dedicado a ambos dioses. El olivo, un árbol de paz y abundancia, ofrecía a los habitantes del Ática madera para construir, aceitunas para alimentarse y aceite para iluminar, curar y embellecer.
La decisión quedó en manos de Cécrope, el rey mítico de la región, quien convocó a los ciudadanos a deliberar. Tras escuchar los argumentos de ambos dioses y sopesar los beneficios de sus dones, los atenienses eligieron el olivo de Atenea, reconociendo su valor práctico y simbólico.
Así, Atenea se convirtió en la diosa patrona de la ciudad, que tomó su nombre en su honor, y el olivo se consagró como un símbolo de la identidad ateniense, representando la paz, la prosperidad y la sabiduría. El mito de la disputa entre Poseidón y Atenea no solo narra el origen de Atenas, sino que también refleja los valores fundamentales de la civilización griega: la importancia de la sabiduría, la conexión con la naturaleza y la búsqueda de la armonía entre el poder y la razón.
Orígenes en el Creciente Fértil:
- Se cree que el olivo silvestre se originó en la región del Creciente Fértil, que abarca partes del actual Oriente Próximo, hace más de 6.000 años.
- Las primeras evidencias del cultivo del olivo datan de alrededor del 4.000 a.C. en esta misma zona.
- Desde allí, el cultivo del olivo se extendió gradualmente por toda la cuenca del Mediterráneo.
Expansión por el Mediterráneo:
- Antiguo Egipto: El aceite de oliva tenía un papel importante en la cultura egipcia, utilizándose en rituales religiosos, cosméticos y medicina.
- Civilizaciones Minoica y Micénica: En la isla de Creta y en la antigua Grecia continental, el cultivo del olivo floreció, y el aceite de oliva se convirtió en un producto básico de la economía local.
- Antigua Grecia: Los griegos valoraban enormemente el aceite de oliva, considerándolo un regalo de los dioses y utilizándolo en la alimentación, la higiene personal, el deporte y las ceremonias religiosas.
- Imperio Romano: Los romanos expandieron aún más el cultivo del olivo por todo su imperio, y el aceite de oliva se convirtió en un producto esencial del comercio y la gastronomía romana.
- Península Ibérica: La introducción del olivo en la Península Ibérica se produjo gracias a los fenicios y, posteriormente, a los romanos, estableciendo una tradición oleícola que perdura hasta nuestros días.
Evolución a lo largo de los siglos:
- A lo largo de la historia, las técnicas de cultivo y extracción del aceite de oliva han evolucionado significativamente.
- Desde los métodos rudimentarios de prensado de aceitunas en la antigüedad hasta las modernas técnicas de extracción en frío, se ha buscado mejorar la calidad y la eficiencia en la producción de aceite de oliva.
- Durante la Edad Media y el Renacimiento, los monasterios y las órdenes religiosas desempeñaron un papel importante en la conservación y difusión del conocimiento sobre el cultivo del olivo y la producción de aceite de oliva.
- En la actualidad, el aceite de oliva es un producto apreciado en todo el mundo por sus beneficios para la salud y su sabor distintivo, y su producción sigue siendo una actividad económica importante en muchos países mediterráneos.
Puntos Clave:
- El aceite de oliva tiene raíces milenarias en el Creciente Fértil.
- Su cultivo y uso se extendieron por todo el Mediterráneo gracias a las antiguas civilizaciones.
- A lo largo de la historia, las técnicas de producción han evolucionado para mejorar la calidad.
- El aceite de oliva sigue siendo un alimento fundamental en la dieta mediterránea y un producto valorado a nivel mundial.
El cultivo del olivo y la comercialización del aceite fueron actividades que facilitaron la prosperidad económica de numerosas ciudades de la Bética y de determinadas familias pertenecientes a las élites municipales.

La expansión del olivar
La expansión de la planta del olivo es un viaje fascinante que se entrelaza con la historia de las civilizaciones mediterráneas. Aquí te presento un resumen de cómo este árbol milenario se extendió por el mundo:
Orígenes y domesticación:
- El olivo silvestre (Olea europaea) tiene su origen en la región del Creciente Fértil, una zona que abarca partes del actual Oriente Próximo.
- La domesticación del olivo comenzó hace miles de años, con evidencias que sugieren que ya se cultivaba alrededor del 4.000 a.C.
Expansión por el Mediterráneo:
- Civilizaciones antiguas:
- Los fenicios y los griegos desempeñaron un papel crucial en la difusión del olivo por las costas del Mediterráneo.
- En la antigua Grecia, el olivo era un símbolo de sabiduría y paz, y su cultivo se extendió por todo el territorio.
- El Imperio Romano también contribuyó significativamente a la expansión del olivo, llevándolo a nuevas regiones de su vasto territorio, incluyendo la Península Ibérica y el norte de África.